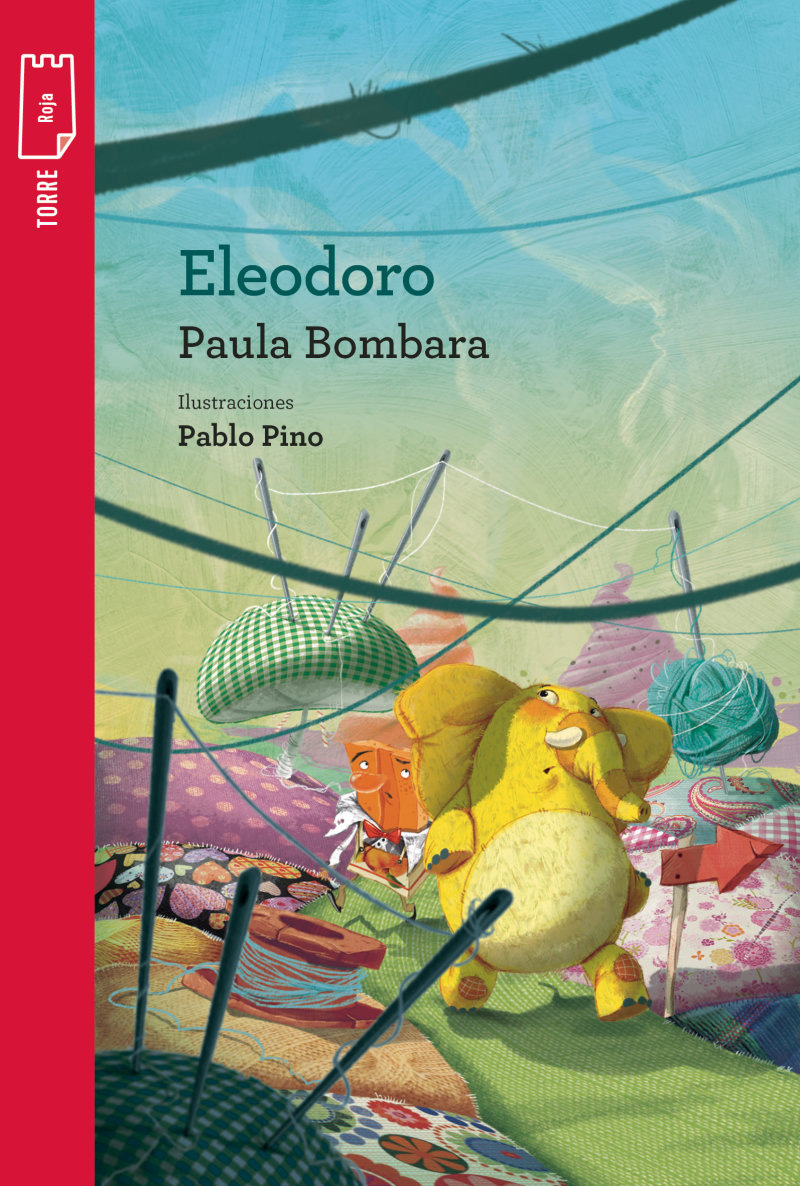Hace un par de semanas decidí dejar las redes sociales por un tiempo. Un dolor punzante me cerraba el estómago cada vez que recorría los muros con las noticias recientes.
Si no era por las denuncias de una chica desaparecida o hallada muerta, era por las repercusiones de un anuncio político que me llevaba con la velocidad de la sangre a revivir una caminata que hicimos una noche por las cuadras de nuestro barrio, allá por diciembre de 2001.
Una caminata para menguar la angustia, para no sentirnos paralizados en la madrugada, esos impulsos que tiene el amor, de tomarse de la mano y salir a andar, a ver si la incertidumbre cede.
No tenía hijos en esos años. No sabía nada de lo que sufrió mi padre en su último día, ni siquiera tenía la ilusión de encontrar sus restos. No me animaba a largar el trabajo para escribir, dedicarme a esto era una utopía.
Desde diciembre pasado, algunos párrafos de los muros del Facebook me llenaron de mocos la nariz como el humo de las llantas quemándose aquella noche de 2001. Otros fueron ecos de los ecos de los sonidos de los sollozos y de los gritos que también escuchamos en aquella caminata.
Y lo escribo en pasado sólo porque ya no estoy leyéndolos a diario, pero con la certeza de que la indignación por un lado -y la indiferencia y la negación por otro- continúan y continuarán.
Cambalache, ni más ni menos.
Me dije una tarde que tanto dolor me estaba debilitando y que tengo dos hijos que cuidar. Y también mi escritura es un brote que tengo que cuidar. Cuidar como se cuidan las plantas jóvenes de la escarcha. Hoy intento ser esa “capa impermeable” que mi abuela me enseñó a poner con cuidado, para abrigar sin ahogar, para proteger sin impedirles crecer. Una capa que impide que el frío entre de golpe y congele, pero que permite que la palabra circule, que el oxígeno llegue, que la vida siga encendida.
Hace un rato leí en Página/12 que otro eslabón más de la cadena de búsqueda de los nietos se está quebrando y entró el dolor en mí con la potencia de una trompada en la panza.
Leí que es una medida ordenada por la misma mujer que estuvo de acuerdo en que a nuestros viejos les rebajaran la jubilación, entre tantas medidas irrespetuosas por los derechos humanos que tomó durante su carrera política.
En los otros diarios ni mencionan su decisión de “desarticular” la dirección de derechos humanos del Ministerio de Seguridad.
Y entonces me vuelve a la memoria una escena vivida hace pocos años en un pueblo sojero de Santa Fe -Bigand, si la memoria no me falla- al que fuimos a presentar el libro “Quien soy” con Mario Méndez e Irene Singer, de la mano del sindicato de docentes de Casilda. Allí una profesora nos preguntó para qué le iba a servir a una persona de cuarenta años, con la vida hecha, con familia propia, saber su identidad biológica. Muchos adolescentes aplaudieron, no sé si apoyando lo dicho por su profe para complacerla o porque pensaban lo mismo. Yo intenté explicar el sentido que para mí tiene saber quien soy, pero sé que las palabras no significan igual para todas las personas. Sé que la escucha es subjetiva. Sé que escuchar al otro cuesta esfuerzo, y poca gente se toma con gusto ese esfuerzo.
No creo haber logrado nada en esos oídos que aplaudieron. Patricia Bullrich también debe pensar como esa oscura profesora. Y yo lo lamento tanto. Lo lamento tanto.
No solo lo lamento porque las Abuelas merecen encontrar a sus nietos para mimarlos y para entregarles sus recuerdos. No es solo porque de la impunidad no nace un crecimiento social, porque todos merecemos que la impunidad termine. Por supuesto que no lograr justicia duele.
Pero sobre todo lamento estas decisiones políticas por las personas a las que se les obstaculiza la posibilidad de dudar y de nadar contra corriente para hallar su calma, para resolver esas incertidumbres que les rondan siempre que se sientan a comer “en familia” y algo, allá lejitos, -apenas llama de vela en medio de un desierto a oscuras- les dice que no pertenecen a ese lugar. Por esas personas que tienen, sí, cuarenta años -o casi- y que tal vez tengan hijos que también merecen saber quiénes son, yo lamento profundamente lo que está pasando hoy.
Ojalá, aunque se esfuercen en romper la cadena que paso a paso Abuelas, Hijos y Familiares fuimos construyendo durante treinta y tres años de democracia, estos políticos no logren apagar esas preguntas.
Somos muchos los que queremos encontrarlos.
Somos muchos los que arrimaremos las emociones para que las dudas sigan encendiéndose, para que los encuentros no se apaguen nunca más.