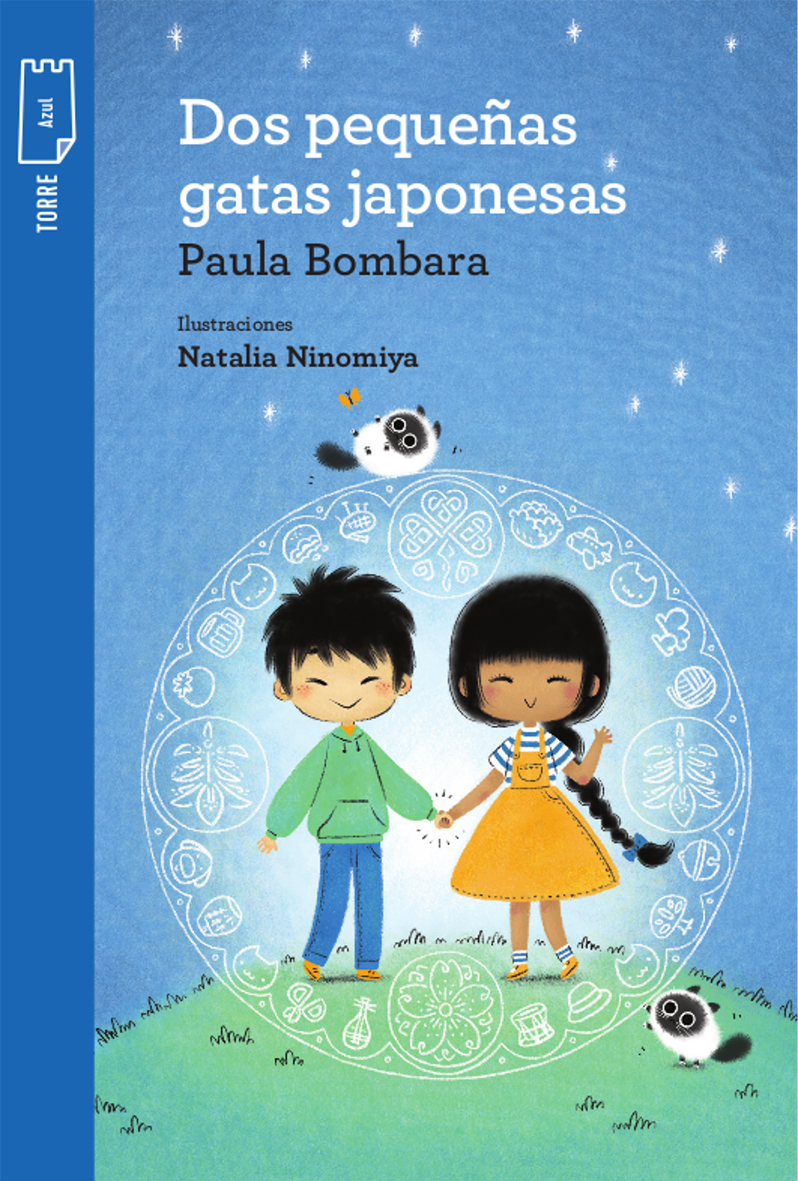De princesas, interioridades y otras reflexiones globalizadas
Leo hoy, hablo, desde mi yo lectora. Hablo siendo una lectora que escribe y edita.
Desde ese lugar.
Voy a comenzar compartiendo la letra de las estrofas finales de una canción:
Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía.
Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana.
Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong-Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano.
Literatura griega adaptada para niños chinos de la Comunidad Europea.
Relojes suizos falsificados en Paraguay vendidos por camellos en el barrio mejicano de Los Ángeles.
Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca.
Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana.
Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong-Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano.
Literatura griega adaptada para niños chinos de la Comunidad Europea.
Relojes suizos falsificados en Paraguay vendidos por camellos en el barrio mejicano de Los Ángeles.
Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca.
Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea.
Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur.
Pizza italiana alimenta italianos en Italia.
Niños iraquíes huídos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia.
Quizás ya sepan que la canción se llama Disneylandia y es de Jorge Drexler.
La tomo no solo porque da cuenta del intenso tráfico cultural y social que existe en este momento sino porque termina donde deseo comenzar.
Un sector de los libros que hoy se producen no nos piensan lectores sino consumidores. Y los consumidores no tenemos edad, tenemos intereses finamente estudiados. Yo pertenezco al grupo de interés catalogado como “mujer de entre 30 y 45 años, casada, madre de niños en escolaridad primaria, estudios universitarios completos que trabaja en forma independiente”. Pero hoy me enfocaré en otro grupo de consumidores, más amplio y muchísimo más potente: los niños, las niñas y los jóvenes. Esos seres que los empresarios y publicistas saben tan permeables a los estímulos, tan maleables a los juicios de valor de su grupo de pertenencia, tan fáciles de manipular.
El mundo adulto los hace boyar en el ya intranquilo mar que navegan, entre el “ser consumidor”, el “ser ciudadano” y “el ser”, a secas. Nosotros, intermediarios culturales, hombres y mujeres que ya atravesamos ese mar y andamos boyando, también intranquilos, por otros lugares; ¿qué podemos hacer para sosegar las aguas de nuestros niños y dar cauce a rumbos más serenos?
Dejo planteada la cuestión y sigo adelante.
Todos, grandes y chicos, estamos inmersos en un sistema cultural globalizado. La aceptación hoy viene de la mano del consumo de ciertas mercancías culturales y de las otras. En tanto y en cuanto los niños o sus padres, consuman tal o cual producto, serán parte de aquello que los cautiva. Es difícil cambiar las reglas que impone el juego. Incluso tomarse un tiempo para pensar en esto es difícil.
Los niños y los jóvenes observan y absorben, dando luego predominancia al modelo que mejor los acoja, el que les permita ser aceptado no solo por el mundo adulto sino, sobre todo, por sus pares. No siempre eligen como esperamos y hay quienes se molestan por eso. Pero ¿por qué pensar que esa elección intuitiva que hacen no les permitirá adaptarse mejor a la sociedad en la que vivirán su adultez? Digo, pensando en lo mucho que nos cuesta apartarnos de los canales de consumo, quizás de ellos surja el modo más apto para vivir mejor dentro del mundo globalizado.
Adaptación. Esa viene siendo una palabra clave en todas las etapas de la historia de la vida.
Y aquí vuelvo a Disneylandia. Quiero contarles algo que me pasó como madre resignada de una niña que adora a las princesas Disney, en donde encuentro un ejemplo de dos aspectos opuestos de la cultura globalizadora:
Hace unos años el grupo Disney adaptó otro cuento clásico de los Hermanos Grimm: Rapunzel. Hicieron una película que titularon Enredados. La versión Disney de la historia me pareció muy interesante pues la princesa, privada de su identidad desde el nacimiento, es capaz de recobrarla haciendo memoria, buceando en el recuerdo de un móvil colgado de su cuna que giraba ante sus ojos (un recuerdo sin lenguaje). Que una joven atesore en su memoria el relato de su origen y logre que vuelva al presente gracias al arte y se enfrente a su captora y retorne a su casa, a su identidad, me parece una herramienta muy valiosa para nuestros pueblos, tanto el argentino como el uruguayo, también el chileno, el brasilero y otros de Latinoamérica, países donde aún estamos buscando personas que viven con identidades impuestas por sus apropiadores. Una herramienta con el sello Disney, además, que nos garantiza aceptación inmediata por parte de niñas y niños, potenciales hijos de las personas que buscamos.
Poco tiempo después me enteré por los medios que la Rapunzel de Enredados había sido coronada en Londres como la décima princesa de Disney World.
Antes de seguir, debo contarles el final de la película: para salvar a Rapunzel, su compañero -que no es un príncipe azul- corta su mágica y larguísima cabellera con un pedazo de espejo. El pelo se vuelve castaño y la princesa puede liberarse para siempre de su apropiadora.
Claro que, en la coronación de Rapunzel en el Palacio de Kesington, la actriz que la representaba lucía aún su larga trenza rubia… Cenicienta estaba con su traje de princesa, Aurora, Tiana y Bella también, Blancanieves, Jazmín, Mulán, Pocahontas, Ariel… Ya todas en su estatus monárquico reconquistado, con el aspecto que tienen en los párrafos finales de sus historias. Menos la recién llegada. ¿Por qué? Si cuando Rapunzel vuelve a casa, recobra su identidad, tiene el pelo corto y castaño
Pero en la factoría Disney, en los productos del merchandasing, en la imagen de tapa de los libros, la Rapunzel que se reafirma es la que aún no se encuentra a sí misma, es la que vive con una libertad restringida, es la que aún sufre sus pérdidas. Es la desmemoriada, la enredada.
Lo que entiendo como enriquecedor de la cultura globalizadora es que nos acerca herramientas que podríamos usar para nuestros objetivos precisos, productos manufacturados en otros países, ocupados en problemáticas diferentes, que nos aportan elementos que podríamos poner en discusión, aprovechar para conversar sobre nuestra realidad.
Lo que entiendo como empobrecedor es que nos acerca herramientas digeridas por estómagos nada inocentes, que desdibujan los rasgos sociales que nos dan identidad como pueblo y, como los canales de difusión suelen ser masivos, quien no consume esos productos queda afuera. Hay un desprecio latente por aquel niño o joven que elige no dejarse cubrir por el manto globalizador.
La penetración de las culturas occidentales del primer mundo, eso que muchos analistas económicos llaman McWorld, es un hecho. Como educadores no podremos evitar que siga sucediendo. Lo que sí podemos, y aquí vuelvo a esto de formar ciudadanos lectores, es plantar preguntas, esperando que de esa siembra colectemos muchas más preguntas. Es difícil lidiar con una niña, con un niño, con un joven, que nos pregunte de todo. Es difícil ser coherentes, mantener nuestra condición de adultos, de padres, de docentes, al tiempo que dejamos ver nuestras dudas como seres sociales. Es difícil decir “no sé”. Más cuando pareciera tan fácil acceder al conocimiento. Pero a mi me parece que el mostrar que no sabemos, que seguimos aprendiendo, el hacernos cargo de nuestras contradicciones (esas que surgen de confrontar el ser ciudadano con el ser consumidor) invita al niño, a la niña, al joven a pensar. Dudar en voz alta invita a la participación.
Leer literatura, como yo la entiendo, nos saca de la pasividad. En los libros de literatura para niños que recibimos de otros países de habla castellana, las palabras locales, que nos suenan extrañas, dan pie a reconocer que han sido escritos por personas que no viven en el mismo lugar que nosotros. Y eso está muy bien. Que se noten los sitios donde se han originado las obras es preferible a ese castellano neutralizado que sí, acorta distancias, pero de algún modo pre digiere la información y evita las preguntas.
La cultura globalizadora, como decía, aplana las particularidades regionales, como una manta opaca y gruesa en la que podemos adivinar que hay formas por debajo pero ninguna se atreve a romper el tejido, porque de lo que se trata es de ser parte integrante de él.
Hay quienes dicen que el “pensar, luego existir” de Descartes en estas épocas de globalización ha sido reemplazado por el “comunicar, luego existir”.
Para mí el arte nace de una inquietud personal, de una búsqueda precisa y particular, tan local que no tiene punto fijo de referencia pues se mueve con el artista y lo que el artista ha tomado del mundo y de su cultura. En el arte existe un pensar que es intrínseco al proceso y que, por eso mismo, escapa de lo que entendemos como globalización. Hay una reflexión por parte del autor de tal o cual obra. Hay sustancia que nos permite situar esa obra dentro de un contexto social y político. Aún cuando se trate de un juego de metáforas o de un mundo de fantasía. La literatura en cuanto obra de arte puede fluir y ser tomada por cualquier humano sensible dentro de las culturas globalizadoras. No importan los lugares geográficos ni las franjas etáreas. Cada cual tomará del texto literario eso que le resuene dentro, se aferrará a eso que lo conmovió. Claro que, quizás, las particularidades que le dan identidad resulten difíciles de digerir a lectores “consumidores”, pasivos.
De lo que se trata es de educar seres capaces de reconocerse parte de un mundo interconectado pero también de interpelar las diferencias entre sí mismos y eso que el mundo les ofrece como molde. Este fenómeno del que somos partícipes es una gran oportunidad. La literatura nos da la posibilidad de romper con esos moldes que la cultura globalizadora presenta como “los mejores”. Leer literatura posibilita la conexión del lector consigo mismo, la búsqueda de sí. Ese encantador tiempo dilatado que nos regala la lectura entre las líneas escritas, esos breves pero continuos espacios en blanco que separan las palabras y continúan más allá de los puntos, que unen un verso con otro, un capítulo con otro, que pueden llevarnos a leer hasta el colofón y la contratapa y volver a girar el libro para abrirlo nuevamente en su portadilla. En esos momentos a solas está, para mí, la clave.
Y si logramos que nuestros lectores aprendan a resistir (hoy las avalanchas globalizadoras; mañana quién sabe qué), estamos en camino de formar ciudadanos críticos, capaces de poner en cuestión aquello que se les intente imponer, capaces de adaptarse tomando lo mejor de este espeso tejido global que ya nos ha cubierto, del que ya somos parte.
Respecto a mi ser escritora, cuando de ficción se trata, no me preocupa el manto de la globalización pues, como dije antes, la literatura como yo la entiendo proviene de inquietudes muy íntimas que sí, se servirán de elementos que esta cultura me brinda pero apelarán siempre a otra cosa, una cosa sin forma, no visible, latente, que se deja intuir, a la que me puedo acercar solo si encuentro las palabras justas. Mi compromiso es caminar buscando el cómo contar, el término que me da nuevo empuje, esa tuerquita faltante en el engranaje poético que de pronto veo extraviada entre las grietas de algún recodo. No hay globalización en esta mínima búsqueda. Solo estamos el lenguaje y yo.