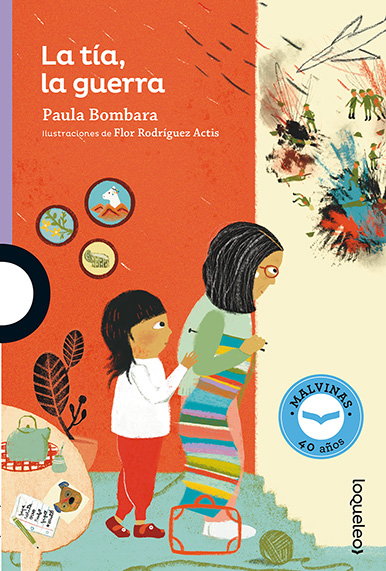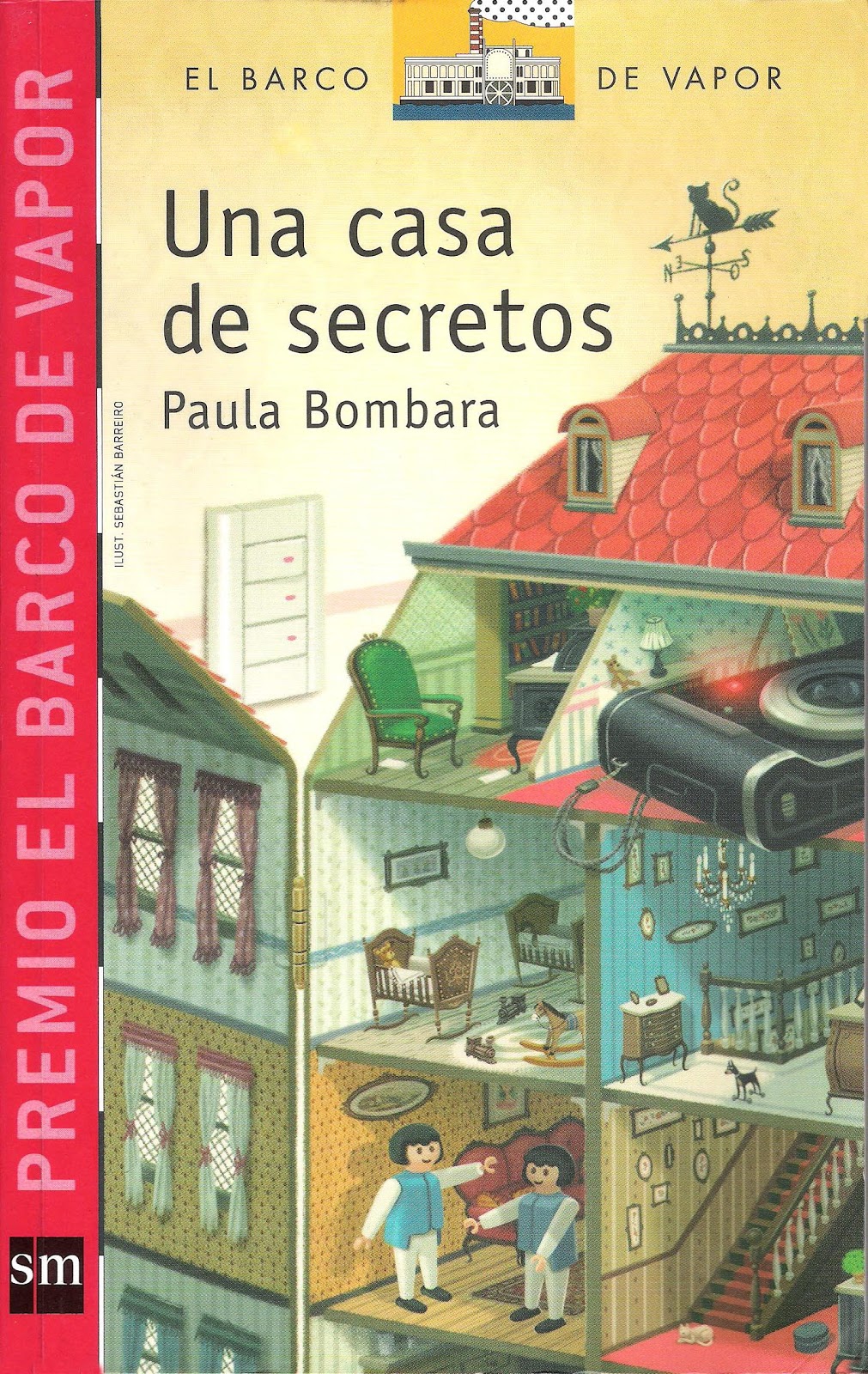El trece de enero de 2004, al promediar la tarde de un día de mucho calor, comencé a sentir las contracciones que anunciaban la llegada de mi hijo. Él llegaba puntual a su cita con el mundo, la fecha probable de parto era, justamente, trece de enero.
Nació antes de la medianoche, hicimos un gran trabajo en equipo. Cuando me lo colocaron en el pecho, levantó su cabecita de tortuga, me miró con los ojos bien abiertos y luego, los cerró.
Sus primeros dos días de vida los vivió con los ojos cerrados. Cagó, meó, mamó, respiró, durmió, se movió, escuchó, lloró, gritó, hizo muecas para fotos, con los ojos cerrados. La única cara que tuvo en su memoria en esos dos días fue la mía.
Ser madre, en mi caso, comienza así.
O no. Comienza antes, cuando me lo pregunté seriamente: ¿quiero tener hijos? ¿una familia que se inicie en mí? ¿dejar de ser dueña única de mi tiempo y que haya infinitas intersecciones con los tiempos de mis hijos? ¿Quiero esa angustia y esa felicidad? ¿Saber cómo son? ¿Vivirlas para siempre?
Quise.
La maternidad es el rol más difícil de los que me tocan vivir. La que más me cuesta. No me sale naturalmente porque la clase de naturalidad que la sociedad exige a las madres es artificial. Responde a modelos utópicos. Intenté seguirlos pero no me hizo bien. Hoy soy la mamá que puedo.
Mis hijos me han visto llorar muchas veces porque no sé qué hacer, cómo hacer, cuándo dejar de hacer. También me vieron festejar sus ocurrencias y las mías. Jugamos y leemos. Pintamos y bailamos. Nos peleamos. Nos detestamos. Hay muchas horas en las que nos dejamos en paz. Porque ellos no me necesitan y yo a ellos tampoco.
En el día de la madre me regalaron dibujos en los que estoy escribiendo. Sola. Con una sonrisa.
Saben que me comparten.
A veces puse límites y no había que ponerlos. Otras veces los dejé hacer y no había que dejar hacer. A veces cenamos un postre. No se levantan temprano ni se bañan todos los días. Me obsesiona que se laven bien los dientes. Leen hasta la madrugada. Nos sale hacer todo al revés que otras familias. Me amargo muchísimo porque la escuela no les gusta. Si los veo mal por algo o se enferman, hasta que no sé qué está pasando no puedo pensar en otra cosa. Y hay muchos días en que yo estoy metida en mis libros y me excuso porque no puedo maternar otra cosa que a mis historias.
Mi hijo anoche, cuando pasadas las doce le dimos su regalo, se quedó serio. Siguió serio. A la media hora le pregunté qué le pasaba. Me miró de un modo que me recordó nuestra primera mirada, aquella del trece de enero de hace once años. Y me dijo “es que estoy emocionado. No sé. Es que me gusta ser yo”.
Y me desperté con la pregunta: ¿Me gusta ser yo? ¿Puedo emocionarme en mi cumple de once años de maternidad por ser quien soy? ¿Festejar lo que soy hoy? ¿La madre que me encuentra hoy en la lluvia de mi ciudad?
La maternidad me deja exhausta. Y también pipona.
Es una linda sensación de calma ahora, mediodía, con los chicos aún dormidos, para disfrutar con un par de mates. Especialmente porque sé que dentro de un rato me agarrarán los nervios de los preparativos para la cena de cumple y, por un buen par de horas, estaré a las puteadas.