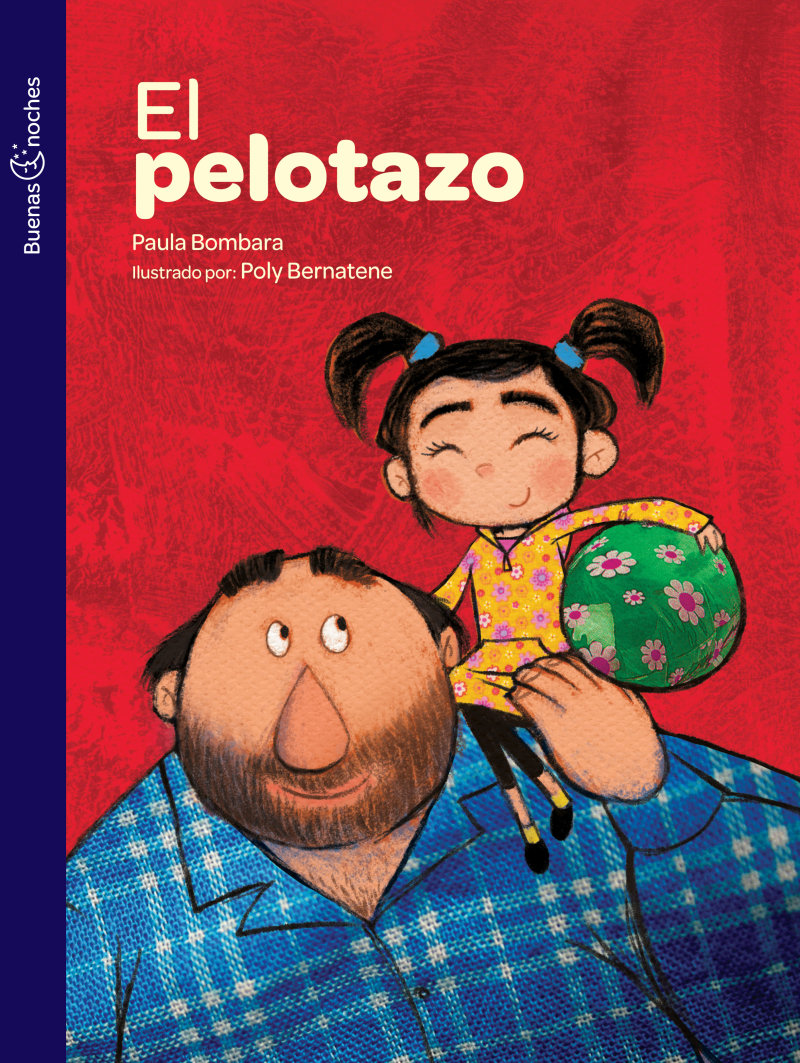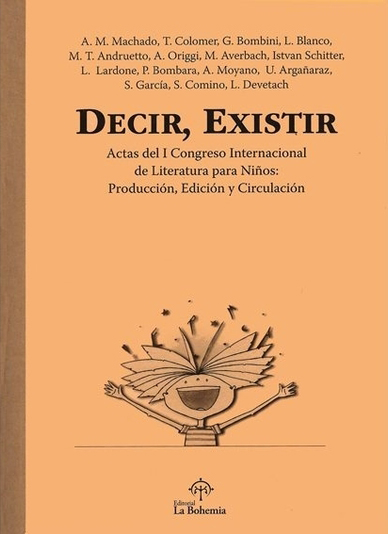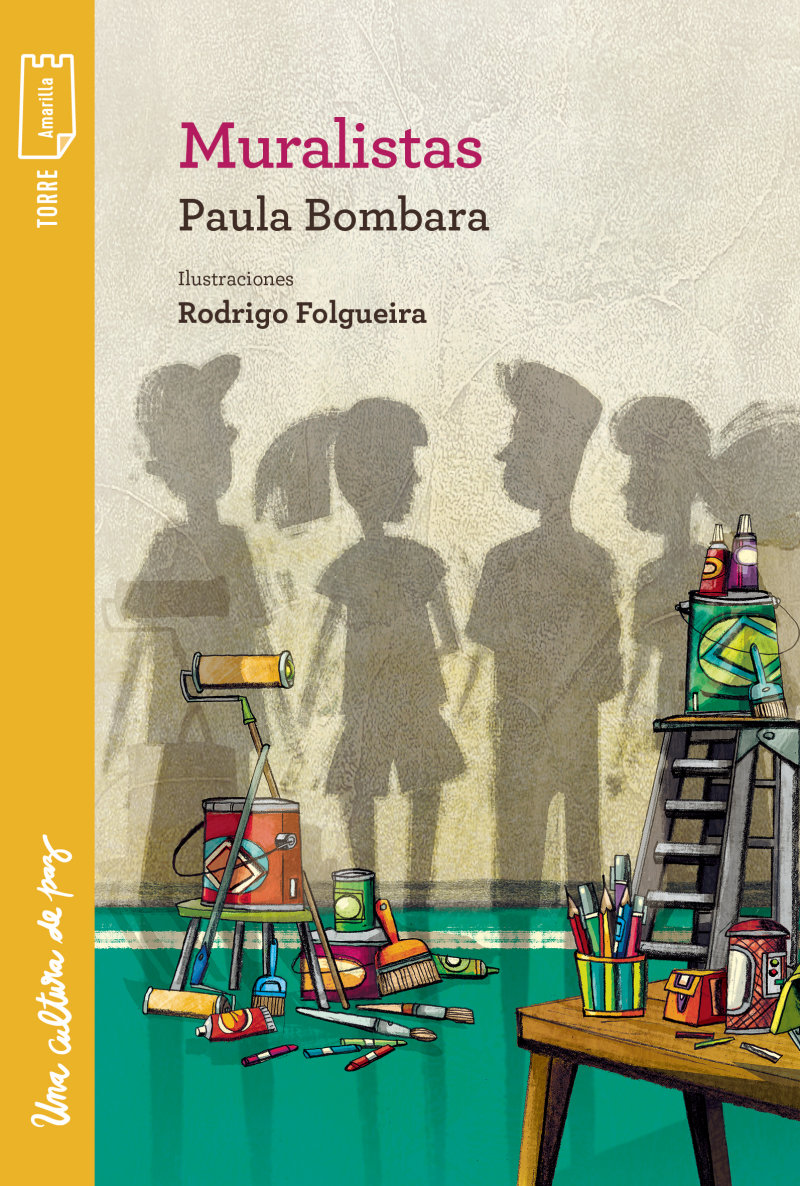Hace diez años y dos días salí a cenar con mis amigos de toda la vida. Fuimos a un restaurante especializado en pescados y mariscos que está en el centro de Buenos Aires. Pedí salmón a la parrilla, a pesar de que uno de mis amigos me azuzaba diciéndome que el salmón adelantaba el parto.
(Ese es un detalle: hace diez años yo estaba cursando mis ochos meses y medio de embarazo.)
Yo le respondí que entonces me pedía dos, porque mi panza era tan fantásticamente redonda y gigante que ya daba impresión; parecía que en cualquier momento iba a desprenderse de mi cuerpo, como si fuera un líquido espeso. Y yo quería conocer a la ocupante del globo.
Ahí adentro, oronda y con sus ritmos definidos, estaba mi hija. Conectadas de un modo tan profundo que me alegraba cada día. Era un embarazo completamente diferente al anterior. Más molesto por las náuseas, quizás, pero tan, no sé… diría femenino, porque la intuí mujer muy pronto.
Mujer y desconfiada: la sentía moverse y moverse cuando estábamos solas, y prestar atención en quietud cuando alguien más estaba conmigo. Se pegaba a mi columna cuando alguien me tocaba la panza y se relajaba cuando llegábamos a casa.
Desde el quinto mes de embarazo hasta que largó la teta al año, se despertaba a las 3 y media de la madrugada para comer. Y yo también, para que ella comiera. (Es el día de hoy que cada tanto a esa hora me llama porque no puede volver a dormirse y tiene sed.)
Yo le cantaba, le leía, la arrullaba; ella me daba pataditas.
La cuestión, en síntesis, fue que el 30 de octubre, 10 años atrás, me convertí en madre de una mujer, que es muy diferente a ser madre de un hombre.
Ser madre de una mujer es otra historia.
Ella es mi compinche y es mi crítica más aguda. Me marca los errores de modo lapidario y sonríe con una luz única cuando me ve contenta. Me consuela y se preocupa por aliviarme la vida cuando me ve triste. Me hace chistes y me engaña. Se ríe de mí y se ríe conmigo. Me toma el tiempo que tardo en hacer cada cosa. Me recuerda mis promesas. No me deja pasar una. Me perdona cuando me equivoco y me pide perdón cuando se da cuenta de que se equivocó. Dice “ups” si la pescamos en una mentira y hace una sonrisita que nos desarma. Ella y yo nos enojamos profundamente, peleamos, nos fulminamos la una a la otra con nuestras miradas claras. Bailamos y me dice que no canto tan mal, después de todo. Desde que tengo más de cuarenta, soy vieja pero linda. Me detesta cuando me voy de viaje y me abraza más que nadie cuando regreso. Y yo caigo y caigo y caigo en sus encantos. Adoro el momento de las mañanas en que ella aparece, recién despierta. Tiene algo de mágico verla ensoñada. Fuera de casa, es tímida y calladita con los desconocidos; charleta y simpática con sus amigos. Dentro de casa es ella, intensamente ella.
Es dramática. Es rotunda. Es alucinante.
Hace pocos días leí varios comentarios sobre la maternidad y la decisión de no ser madre. Es tan íntima como cualquier otra decisión que involucre el cuerpo.
Tengo amigas muy queridas que no han querido ser madres y ese deseo es tan profundo y genuino como el mío de querer serlo. No entiendo los cuestionamientos que les hacen y tampoco entiendo que cuestionen el modo de ser madre que yo tengo. No hay que dar explicaciones de porqué se desea tal o cual cosa para el propio cuerpo ni porqué se procede en consecuencia. Porque a la maternidad hay que ponerle el cuerpo tanto como al embarazo. Hay que estar. Y ese estar no se acaba cuando la publicidad de la mamá perfecta se termina. Hay que estar aún en momentos en que una quisiera no estar, y las cosas no suele salir del modo que te dicen. Sale como todo, con errores. Eso, creo yo, es biología pura: somos seres imperfectos que parimos y críamos seres humanos, es decir, que no serán como soñamos. Serán, nomás; y bancar su ser es el desafío constante. Y una puede no querer pasar por todo esto. Y punto.
Leía esos comentarios y pensaba qué deseará mi hija cuando crezca. Y si seré capaz de acompañarla en lo que decida. Me encantaría decir que sí, que seguramente lo lograré. Que la libertad esto y lo otro, que la maternidad esto y lo otro, que blah y que blah. Pero no lo sé. Lo que probablemente haga, intuyo, es decirle que tiene que seguir su deseo. Y ponerle el cuerpo a la conversación o al silencio que nos salga.
Hoy tiene, recién, diez años. Y pasamos el día en un lugar que adora. Una quinta llena de verdes.
En un momento, ella y mi madre se apartaron del resto, decididas.
Vi que hacían barro y, con el barro, cuencos.
Me quedé mirándolas.
Verlas era ver el cuerpo del que salí y el cuerpo que hice crecer y nacer.
Verlas era sentir esa cadena invisible que plantea la genética.
Me sentí el puente necesario para que esas dos mujeres tan increíbles se conocieran.
Me sentí feliz de estar ahí, observándolas desde lejos.
10 años de madre y 43 de hija para ser testigo de ese momento de sol y de verdes y de abuela y nieta amasando esa tierra juntas.
10 años de madre de ella… mi mujer preferida.