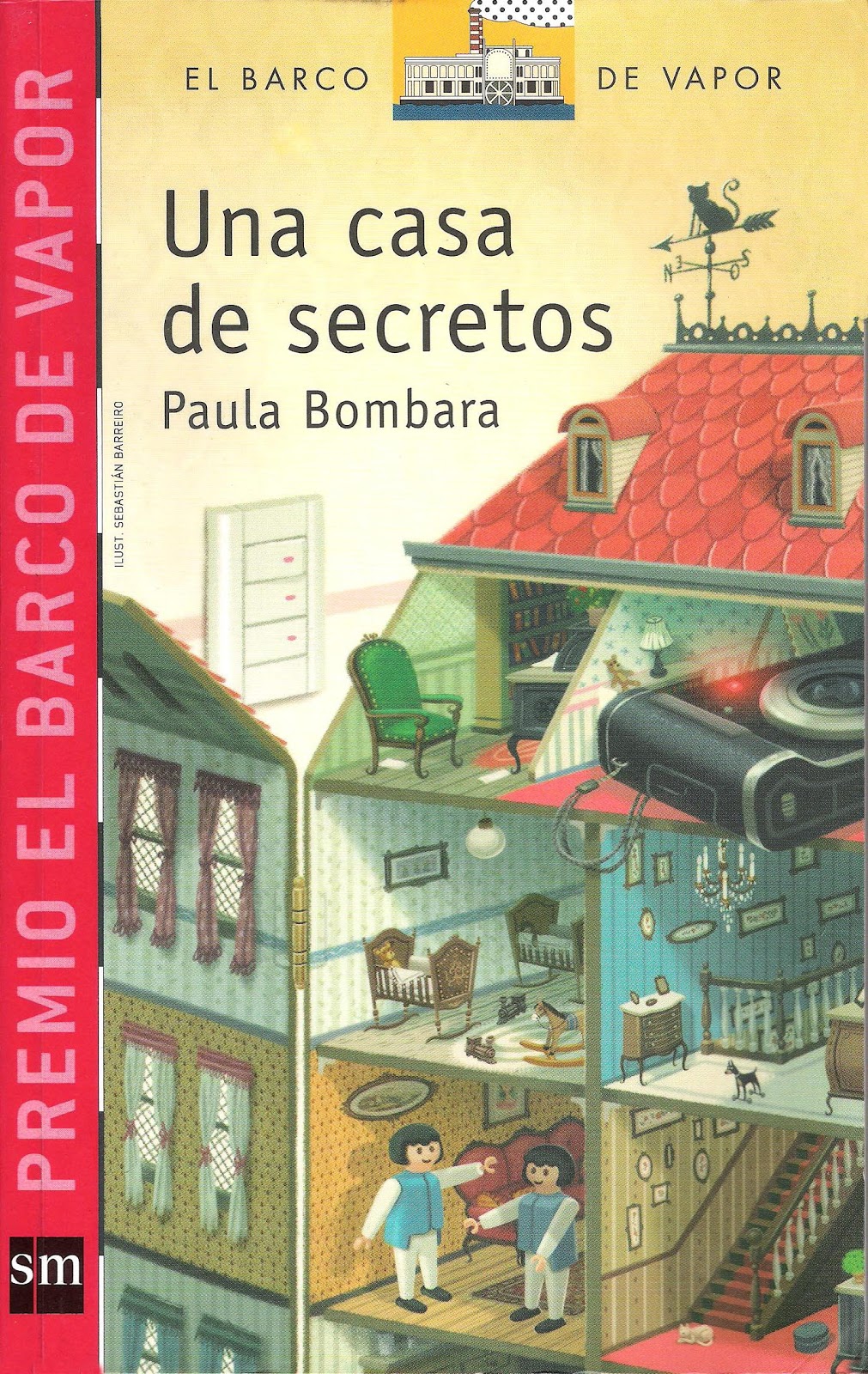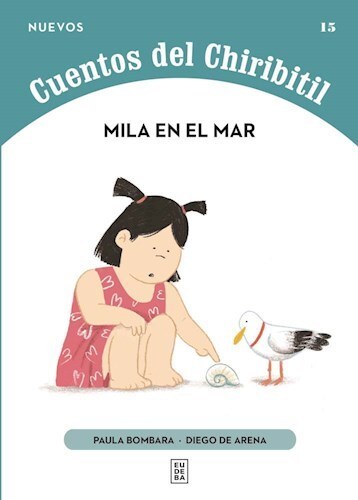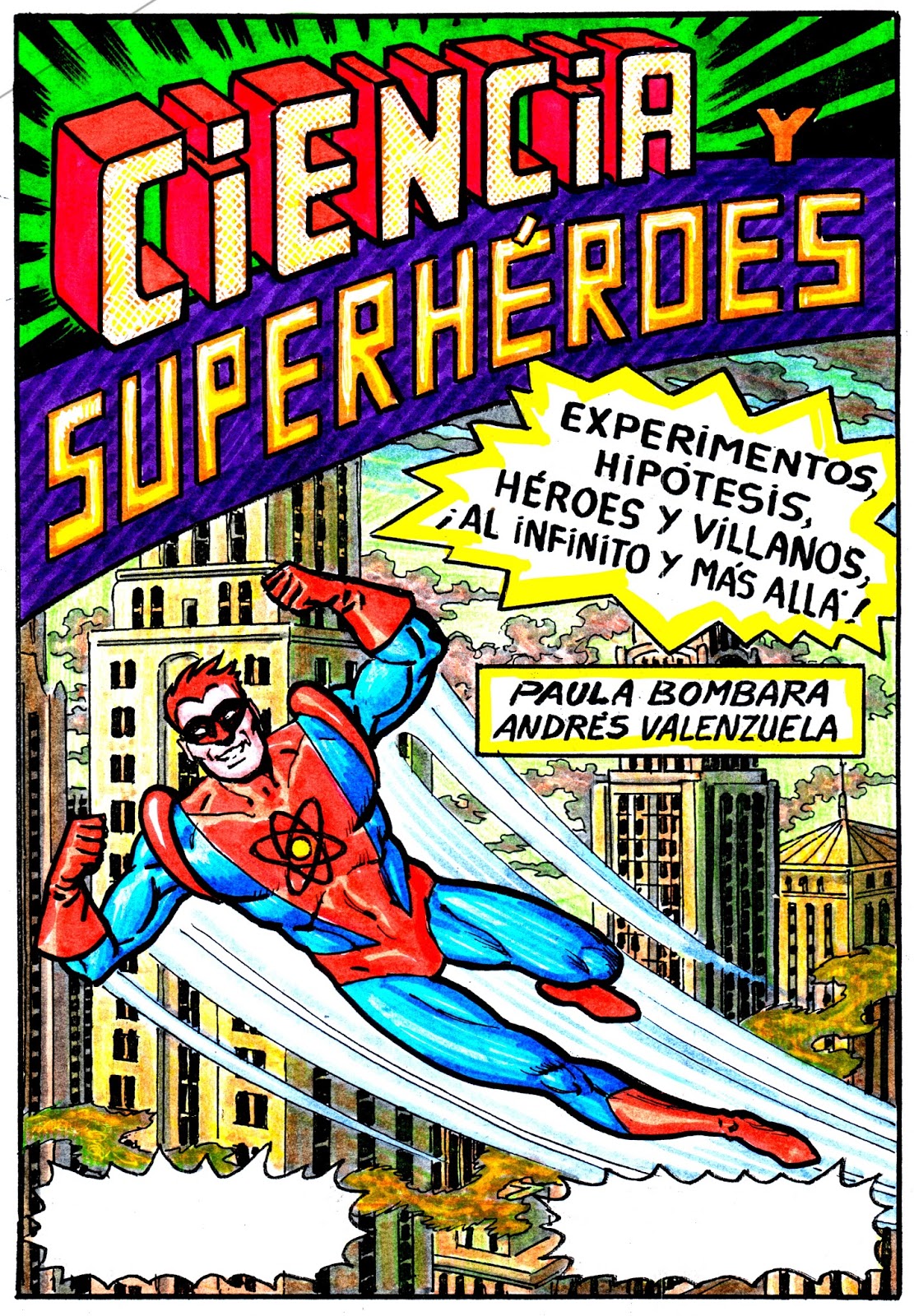En la adolescencia descubrí que los ramos de flores me dan tristeza. Me encantan, en su estallido de colores, de formas, de aromas… pero me dan tristeza.
He cortado flores muchas veces. He recibido flores cortadas muchísimas más. Hay ramos de una sofisticación encantadora, de un salvajismo invitador, hay flores solitarias que quitan el aire de tan bellas, pero siempre, siempre, siempre, la visión de sus tallos cortados al bisel me hace sentir una punzada en el estómago. Quiero correr a mi casa a ponerlas en agua, como una enfermera que sabe que la paciente necesita una vía con suero azucarado ya mismo.
Lo disimulo muy bien cada vez que recibo un ramo de flores, porque sé del espíritu con que se regalan, sé del cariño, de las ganas de halagar, de festejar, me han dicho varias veces eso de una flor para otra flor y mi agradecimiento es genuino, pero detrás de la sonrisa que me nace, créanme que no la estoy pasando bien al demorar tanto en volver a casa y aliviar las flores que pusieron bajo mi tutela.
Vendrá de la infancia, digo yo, esa secuencia vivida como desgarradora, de tijeretazo, sangrado silencioso y separación de la planta. No sé. Es posible. Quizás tenga que ver con mi bisabuela.
Mis abuelos maternos tenían un pequeño jardín en la entrada de su casa. Allí mi abuelita Luisa criaba sus rosales, su santa rita, su jazmín, su dama de la noche, su margarita. Eran plantas siempre prolijas, podadas a tiempo, que lucían sus flores, que atraían insectos, que llenaban la esquina de perfume.
Mi bisabuela tenía manos verdes, voz terrosa y ojos duros. Su sangre era mitad mapuche, mitad española. En las tardes de verano en Bahía Blanca andaba con ella muchas horas del día, sobre todo cuando se iba a revisar las plantas. Ella me enseñó que las flores existen para que las plantas se reproduzcan en muchos lugares. Me convidaba perejil arrancado, picante y fresco como un desafío.
La abuela Luisa era silenciosa y rara vez sonreía, sin embargo se sentía muy claro que le gustaba que yo le anduviera alrededor como abeja en búsqueda de su dulzura escondida. Observar y aprender. Coser, amasar, hacer brotar plantas desde la semilla. Si me portaba bien, había un gran premio: quedarme en la cocina cuando se encerraba, para abrir con ella las puertas de las jaulas de sus pájaros, escucharla silbar a coro con ellos, ver cómo se le paraban en la cabeza y comían alpiste directo de la palma de sus manos.
Con un silbido único, les decía a sus pájaros después de un rato que era hora de volver a la jaula. Y ellos le obedecían. Nunca me quiso decir cómo había aprendido eso. Se llevó esa sabiduría, esos secretos que quién sabe qué significarían para ella.
En esos ratos de cantos compartidos con los pájaros, en la tibieza de la cocina, mi bisabuela rejuvenecía treinta años, cuarenta, y afloraban las historias de su infancia. Se daba pocas veces. Historias tesoro. Me siento privilegiada por haberla escuchado en esos momentos, por haberla disfrutado. Sus relatos eran como flores abriéndose sólo para mí.
Mi abuelita Luisa murió cuando yo era adolescente y descubrí que las flores cortadas me dan tristeza. Desde entonces, cada vez que una planta llega a mis manos siento que lo que hay de ella en mí, aflora.
Yo no tengo la voz terrosa, tampoco los ojos duros.
Pero me gusta creer que heredé, al menos en parte, sus manos verdes.