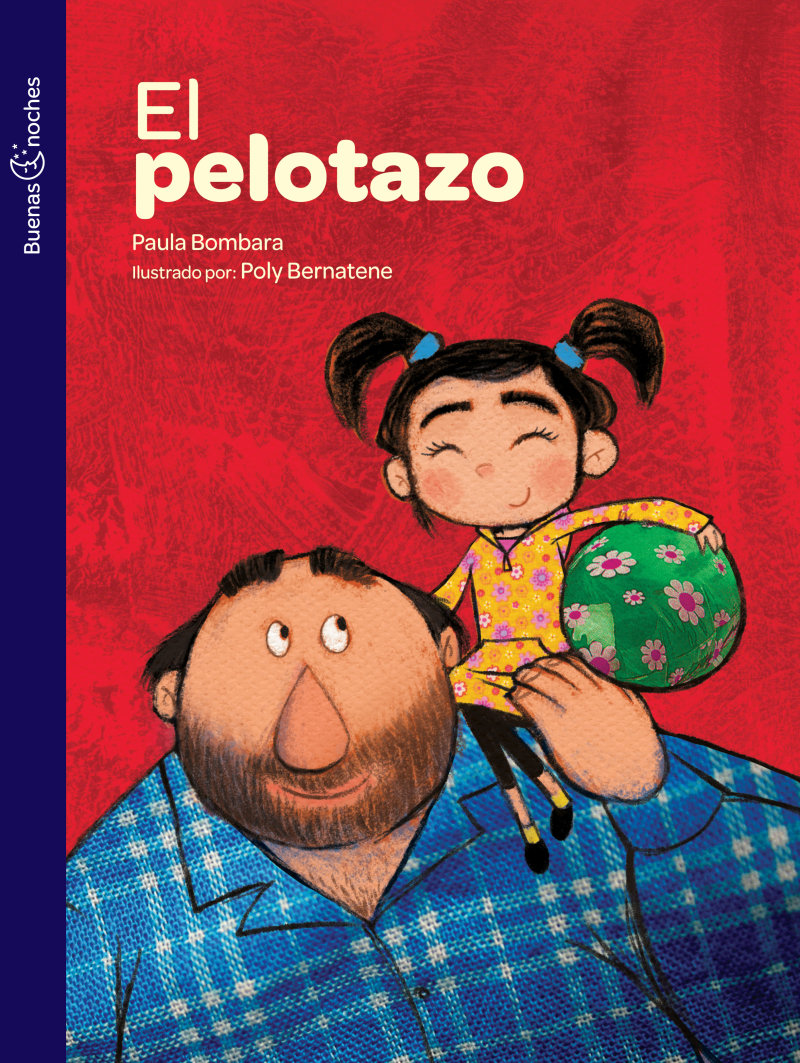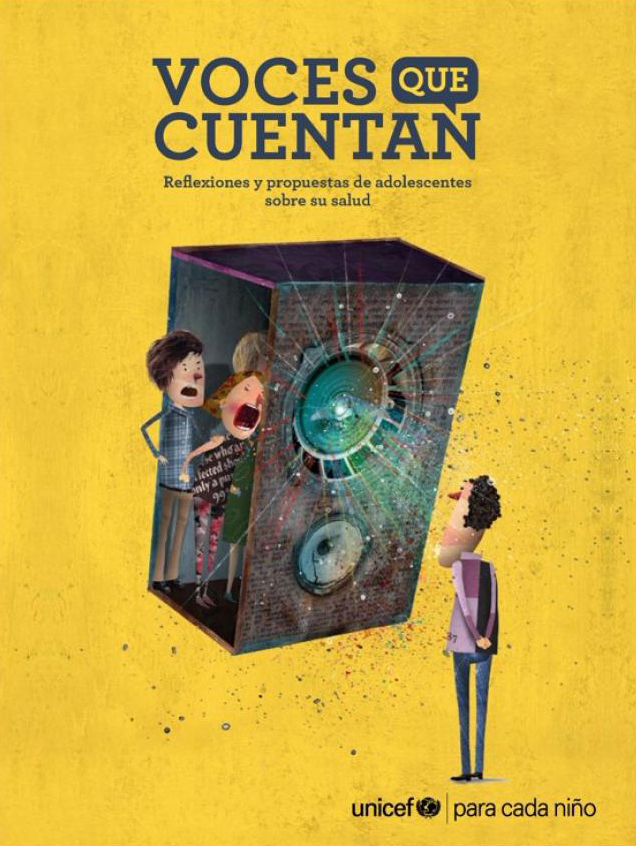04 de septiembre de 2024, Día Internacional del Detenido-Desaparecido
Nunca había entrado a la Legislatura de mi ciudad. Es un edificio majestuoso, un palacio, construido en 1931, a pasos de la Plaza de Mayo, a pasos del colegio donde hice la secundaria, a pasos de muchos lugares que transite mil veces. Y sin embargo, no lo conocía.
A quien sí conozco es a Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, como yo; que recuperó los restos de su padre gracias al Equipo Argentino de Antropología Forense, como yo; abogada, legisladora que voté, que escucho con atención, admiración y cariño en cada aparición que hace. Ella me invitó a ser parte de un panel de hijas de desaparecidos, pero no para hablar de mi padre y de mi madre sino para hablar de la niña que fui, de lo que quedó grabado en mí de ese tiempo tremendo que comenzó cuando me secuestraron junto a mi madre y, de algún modo, no ha terminado todavía. Algo de eso escribí el año pasado en la revista Haroldo (“Del tiempo que fui huérfana”).
Me tocó hablar casi al final, luego de escuchar intervenciones muy agudas, inteligentes, comprometidas, esperanzadoras.
Antes, mientras escuchaba a quienes me precedieron, fui escribiendo lo que más se apegaba a lo que había preparado para decir y pensaba en quienes nos estaban escuchando. Qué difícil escuchar tanto en tan poco tiempo.
Cuando fue mi turno, decidí ser breve y dejar para después, para este espacio, lo demás. Ese es el gran, enorme, privilegio que tenemos quienes escribimos: la página blanca esperándonos, el tiempo expandiéndose, desdoblándose, escindiéndose del pasado y del futuro, siempre presente en el momento en que es leído.
Dije, luego de retomar algunas ideas de Ángela, de Raquel, de Ernesto, de Lucía, de Analía, de Alejandra, que creo que nuestras infancias desaparecieron cuando desaparecieron nuestros padres y madres. Aquellas infancias que deberían haber sido, desaparecieron con nosotras, con nosotros. En su lugar comenzamos a construir otras, marcadas para siempre por la incertidumbre y la soledad, por la sospecha y una gran capacidad de adaptación, por un optimismo inexplicable, como varias compañeras dijeron, y un espíritu de búsqueda de justicia perenne, profundo, inacabable.
Conté que esa misma mañana había estado en una escuela de las tantas que recorro anualmente, que las infancias de hoy nos comprenden muy bien porque también hoy les falta justicia, les faltan padres y madres, les faltan respuestas. Dije también que encontrarme en las escuelas con las frases “Son 30.000” y “Yo recuerdo a tu papá y gracias a él, a los otros 29.999”, adaptación libre del final de mi novela El mar y la serpiente, me emociona hondamente porque encuentro ahí un puente vivo entre mi generación y las que nos continúan.
Eso fue lo último que dije el viernes 30 de agosto.
Agrego hoy aquí, unos días después:
Ser víctima del terrorismo de Estado dos veces, una indirecta y otra directa, entre mis 3 y mis 5 años; haber estado en poder de los genocidas y que ellos decidieran que me quedara con mis abuelos; haber sido de las niñas que conservaron su identidad; saber que amenazaron a mi madre muchas veces durante su tiempo desaparecida con todo lo que me harían a mí si ella no colaboraba; todo eso junto y cada una de esas acciones por separado entraron en mí con el filo de una cuchilla de carnicero; se transformaron en puntazos de dolor que oscurecieron mi juventud.
Con el paso del tiempo, esa fuerza que no sé de dónde cuernos brota, esa alegría intrínseca que me caracteriza, el amor de mi familia y de mis amigas y amigos, la lectura, la música, el disfrutar de la naturaleza, hicieron que menguaran los dolores físicos y emocionales y que se diluyera la sensación horrorosa de soledad. Más tarde llegaron la escritura y los hijos, lo mejor de mi vida.
Las heridas pueden parecer cicatrizadas por fuera, pero permanece un punto en carne viva, en emoción viva, rodeado de vacío. Hay momentos en que duele tanto que me arrancaría partes del cuerpo para llegar ahí y ver si lo que hay es una infección, una inflamación, un desgarro, o qué.
Sé que, si se pudiera hacer tal cosa, al llegar al vacío encontraría eso: vacío. Es esa nada la que duele. Esa nada densa, que parece tironear todo lo que le rodea hacia sí, un agujero negro que me recuerda que todo lo que vamos descubriendo en la física del universo también está en el infinito de nuestra emocionalidad.
Hace tiempo, hace mucho tiempo, me di cuenta de que no estoy sola. De que somos muchas y muchos los que seguimos padeciendo esas ráfagas de tiempo donde vuelven recuerdos como puñaladas y la oscuridad se siente más densa que el mercurio.
El panel del 30 de agosto fue un gran momento porque terminamos una jornada lluviosa, húmeda, pegajosa, compartiendo recuerdos, lágrimas, nudos en las gargantas, deseos, esperanza e ironías más que necesarias para abrirnos paso hacia la alegría de estar ahí, abrazándonos y sonriendo de verdad.